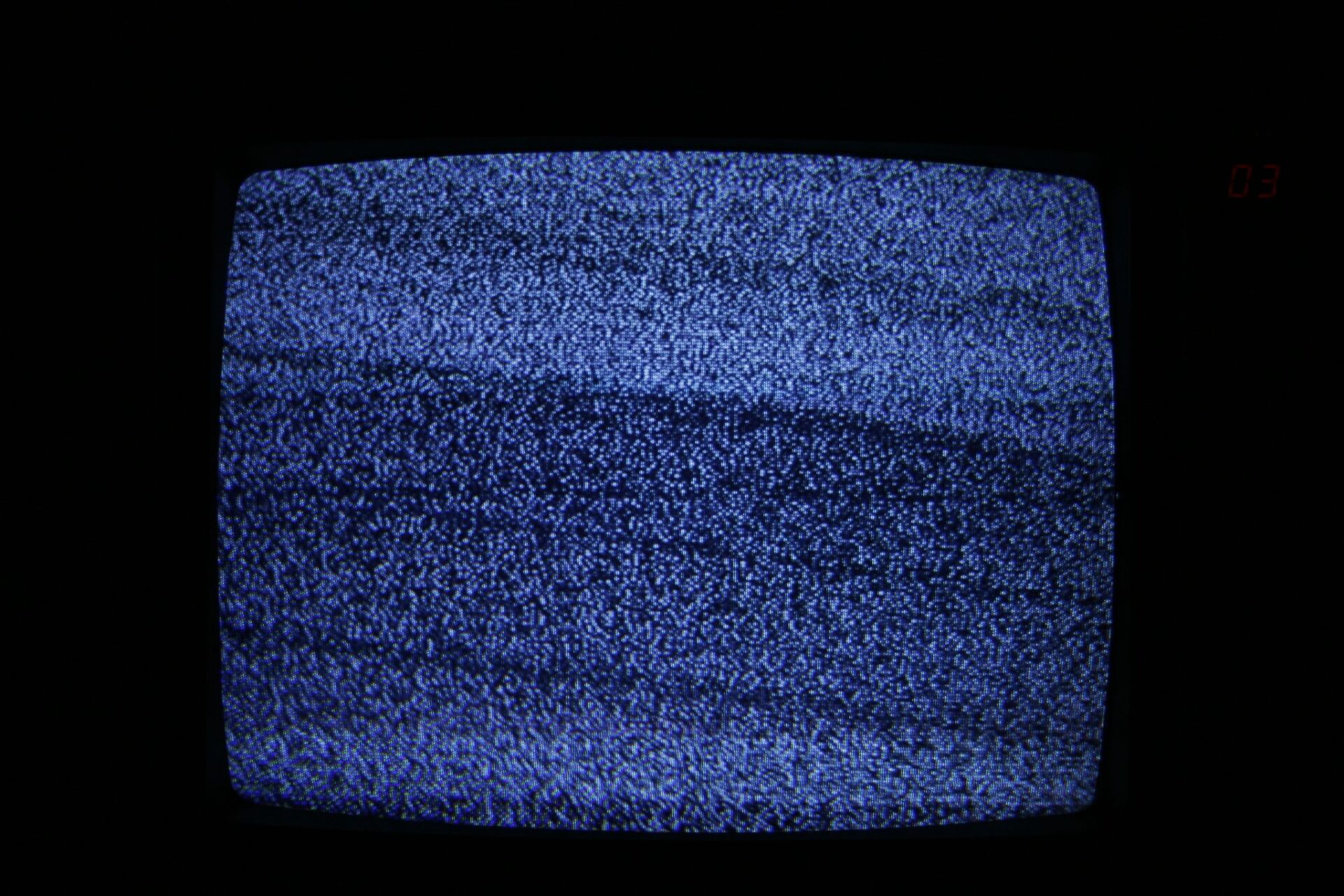Provengo del país de las motos. No es una nación, tampoco un estado, es más bien un país sin bandera, sin gentilicio, sin fronteras. Un país que no es monarquía, ni reino, pero si lo fuera, el rey llevaría en vez de corona, un casco; un país que no es república, mucho menos democracia, y en vez de constitución tiene un ignorado código nacional de tránsito; un país que no es dictadura, ni tiranía, ni oligarquía, donde prepondera el comercio automotriz, nuestro opresor, el mandamás. Una ficción identitaria donde rige la cultura de la impunidad, territorio dominado por el smog irrespirable, vasallaje parrillero, señorío de los inútiles semáforos en rojo, donde la autoridad es el sicario y la potestad recae en el más veloz, el más vivo, el más hombre. Donde el poder absoluto está en manos del superviviente, del que llegue más lejos, del que haga más ruido. Hablo de todo un imperio, un hemisferio, el del sur. Hablo del subdesarrollo, del supuesto tercer mundo. Hablo del país de las motos. Mi pueblo. Mi origen. Mi tierra. De donde provengo.
Hablar de las motos es hablar del lugar que me vio crecer y que forjó mi carácter, esto que soy. Mi relación con los motociclistas, mi opinión, lo que me dispongo a escribir ahora, es personal.
Tan personal como el ruido que penetra en mi habitación en la madrugada y fractura mi sueño, el del vecino, o el de todo el barrio, con un estruendo que producen esos mofles intervenidos, que nos dejan sentados en la cama como pequeñas islas de insomnio. Me refiero a ese estallido nocturno que a veces cruza una ciudad entera como un cometa, purgadores del silencio que no son otra cosa que los tubos de escape por donde se escapa toda la masculinidad tóxica de esos hombrecitos que creen que la tienen más grande porque su moto hace más ruido, porque van más rápido o simplemente porque no temen poner su vida, o la de los demás, en riesgo.
Tan personal como el cañón de un revolver que te apunta desde el otro lado del parabrisas para que entregues todo, gonorrea, los celucos, papi, lo vi, lo vi, no se va a hacer matar, dice, grita, demanda el que sujeta el arma, mientras martillea el vidrio de la ventana con la punta del cañón y mira por encima del carro para avisarte que ahí viene el otro, la retaguardia, el refuerzo que refuerza su pistola, un individuo que se esconde tras la visera oscura de su casco, al que le entregas todo lo que tienes. Segundos más tarde los ves escaparse entre los carros como un par de jinetes motorizados que se hacen humo en el tráfico latinoamericano.
Tan personal como la confrontación entre un carro y una moto que se resuelve con un golpe seco y vil de una mano enguantada contra el retrovisor del carro, cuando no es con una puñalada o un disparo. Salen todos despedidos hacia adelante: el retrovisor, el espejo fragmentado, el motociclista que se escapa, y sientes en las sienes el impulso irracional de unírteles a la carrera, de pisar el acelerador para darle alcance y hacerlo pagar, pero sabes que no vas a poder, no en un carro. Entonces anotas la placa del agresor con la ilusión de que alguna entidad estatal te ampare, para después darte cuenta de que no hay ley, ni sistema, ni estructura de justicia que te cobije ante los hechos ya mencionados. Estos son: los motociclistas nocturnos que te despiertan a media noche, la delincuencia y el crimen organizado y la violencia que refuerzan las conductas incívicas que hacen de los usuarios de moto los protagonistas de la cultura de la impunidad. En otras palabras, aquello que viví y que experimenté por haber nacido en el país de las motos, y que hace de este texto algo personal.
No la apruebo, pero creo entender la agresividad con la que transitamos las calles de las ciudades modernas. El tránsito vehicular es lo más parecido a una selva. Quienes hayan conducido en capitales latinoamericanas lo confirmarán, y como selva, es un asunto de supervivencia. No solo porque mi vida y la de los demás están en riesgo, sino porque el carro o la moto, es decir, mi bien material, en lo que invertí mi dinero y con lo que subsisto, está siempre expuesto a sufrir daños, lo que me obligaría a invertir un capital nuevo para su arreglo o reemplazo, cosa que suele representar un gasto considerable. Entonces sí, conducir nos despierta un instinto de supervivencia que es tan animal como capitalista.
Esta disposición a la supervivencia tiene diferentes capas, y una de ellas es el tipo de persona que hace uso mayoritario de la moto para desplazarse, lo que influye y define la utilidad que se les suele dar y, por consiguiente, lo que representan y simbolizan en países del hemisferio sur occidental, cosa bien distinta cuando hablamos de los países del norte. En Estados Unidos, por ejemplo, el uso de la motocicleta está asociado históricamente con ideas de libertad, desobediencia civil, ocupación territorial y pertenencia a grupos sociales como clubes de moteros. Y si bien esto podría estar cambiando en los últimos años, sigue existiendo una diferencia considerable del uso per cápita que se les da a las motocicletas entre países que gozan de un desarrollo poscolonial, con los países que están “en vía de desarrollo”. Esta diferencia resalta incluso más cuando nos enfocamos en Europa, donde las políticas estatales desalientan considerablemente el uso y la compra de motocicletas dentro de su territorio.
En países como Colombia, que hace de reflejo para muchas otras naciones latinoamericanas, es todo lo contrario porque el peso social de la motocicleta es evidente. En 2016, la mayoría de quienes compraron motos eran simples trabajadores –empleados o independientes– que las usan directamente como herramienta laboral. Ese mismo año, tres de cada cuatro personas la adquirieron para resolver su movilidad diaria y casi una cuarta parte para sumar ingresos en un contexto donde la moto funciona como soporte económico familiar, lo cual no es un detalle menor.
Es decir, mientras que en las naciones del norte puede llegar a ser un privilegio o un lujo tener una moto, en los países subdesarrollados representa una oportunidad para salir adelante, una herramienta básica para desplazarse en las grandes urbes donde los sistemas de transporte públicos no dan abasto o representan un porcentaje muy alto de los miserables salarios mínimos. Por estas razones, entre muchas otras, gran parte de la clase obrera opta por una moto, ya sea porque es barata, ágil, práctica o es muy favorable para su más básica supervivencia. Mas no me refiero a esa supervivencia de la que hablaba más arriba, sino de otro tipo, la del hombre moderno que habita las grandes ciudades y que es consecuencia del capitalismo desmedido que asedia las casas de los que están en la base de la pirámide productiva y obliga a las clases más humildes a entregar su vida, y la fuerza de sus cuerpos, por una sola causa: el consumismo.
Resulta más que evidente la relación entre el sueño americano, que es un retrato perfecto de la cultura consumista, y el surgimiento del narcotráfico en países latinoamericanos como México, Perú, Venezuela, y especialmente Colombia; y de este último quisiera mencionar la conocida Era del Narcotráfico que asedió a toda nuestra nación entre los años 70s y finales de los 90s. No es coincidencia que, durante el gobierno de Julio César Turbay (1978 – 1982), llegara la televisión a Colombia y justo se hubiera catapultado en esas décadas la cultura del narcotráfico. La televisión fue un dispositivo que sirvió para propagar incontables discursos e imaginarios consumistas que se instalaron en el subconsciente colectivo del colombiano promedio. Entre los que estaba la búsqueda de la vida americana, atravesada por el materialismo occidental que redefinió el proyecto de vida de tantas personas e inspiró el absurdo e inalcanzable sueño, al menos por medios legales y éticos, de ser alguien a través del dinero y el reconocimiento social.
La conjunción entre la llegada de la televisión a los países del sur con sus respectivos discursos, junto con la posibilidad de trabajar en un negocio que no requería profesión ni estudios, de cuantiosa rentabilidad, y que inyectó montones de capital a las periferias de las grandes ciudades, junto con el fácil acceso a un medio de transporte tan versátil como lo es la moto, desencadenó una realidad social que todavía hoy atormenta a gran parte del territorio latinoamericano, y estoy hablando del sicariato.
El sicariato consistió básicamente en la contratación informal de jóvenes provenientes de barrios populares enviados en motos a asesinar a actores involucrados en la red delictiva que se formó alrededor del tráfico de drogas. Estos podían ser: miembros de carteles enemigos, agentes de la policía, soplones, rivales políticos, periodistas, médicos, amantes, etc. Y la moto, por su contextura delgada, ligera, maniobrable y veloz, tan semejante a un mosquito, resultó ser el instrumento perfecto para que unos cuantos sembraran el caos.
Y sin embargo, aunque a ellos los responsabilizo, no los culpo. Culpo a las motos que ofrecieron la posibilidad que una bicicleta o un carro no ofrecían. Y culpo al Estado. Después de todo, este grupo poblacional que protagonizó la época del narcotráfico hace parte de un sistema económico y de un contexto político que no les favoreció, que no les ofreció oportunidades para salir adelante, o como mencionaba más arriba, para sobrevivir en las grandes urbes.
Ahora bien, este segundo tipo de supervivencia constituye las bases de lo que me gusta denominar como la cultura de la moto, o bien, la cultura de la impunidad.
Ocurre que los seres humanos funcionamos de una manera que, al reaccionar ante diferentes estímulos, positivos o negativos, estas reacciones moldean nuestro sistema de recompensas. Estamos programados para asociar los resultados positivos con comportamientos reiterativos, y los resultados negativos con comportamientos deshabituados. Entonces, cuando un motociclista no se da cuenta de las consecuencias de sus actos o no recibe el respectivo castigo por infringir la ley, ya sea pasarse un semáforo en rojo, superar la velocidad máxima, estacionar en un lugar prohibido, hacer piques, andar por las aceras zigzaguear entre los carros, colisionar con otros vehículos, o incluso vandalizar propiedad ajena o asaltar y robar; al no recibir una sanción proporcional o correspondiente a su falta, básicamente se estropea su sistema de recompensas, que en este caso, es el de todo un grupo poblacional que, como ya he dicho, es cuantioso y tiene gran incidencia en la productividad de un país como lo es el país de las motos. Este proceso mental asocia el acto cometido con su respectiva consecuencia, que, al ser nula, genera en el subconsciente una respuesta positiva a estímulos que son negativos para otros. Lo que, dicho de otra forma, constituye la cultura de la impunidad, en la que un sistema de control y orden, en este caso el encargado del tránsito vehicular, no ejerce su función correctora. En consecuencia, se establecen las bases para que se construya una sociedad que prioriza el no ser descubierto o capturado por los entes de control, por encima de no cometer la falta o el delito, lo que repercute en el desarrollo de las ciudades, y posteriormente, en el progreso cívico, político y económico de las sociedades modernas.
Antes de terminar, quisiera dejar en claro que he escrito este ensayo desde el resentimiento, con la firme convicción de que el mundo sería un lugar mejor sin las motos. Digo esto porque creo que son las motos las que refuerzan la sobrepoblación actual de nuestro planeta con la distópica imagen de millones de insectos motorizados que ocupan cada rincón de las ciudades, que contaminan masivamente el aire que respiramos y que afectan de maneras tan complejas, por no decir nocivas, las condiciones necesarias para vivir pacíficamente en sociedad. Son las que fomentan y engrosan la maquinaria capitalista que nos arrastra a vivir entregados al consumo, a la productividad ininterrumpida y a la vida afanada que se desvive en las calles, bajo el riesgo constante de accidentarnos, de perder la vida, o la de nuestros seres queridos que, por una u otra razón, se ven obligados a adquirir una moto para sobrevivir en el mundo en el que nos tocó vivir, pese a los riesgos que ello implica. Por todo lo anterior, cuando cualquier persona que aprecio me dice que está considerando comprar una moto, no solo lo desapruebo, sino que pienso en todo lo que he escrito en estos párrafos y en lo que representa, en estos tiempos, ser usuario de este artefacto que, de haber existido siglos atrás, habría sido representado como el vehículo idóneo de actores del mal. Y finalmente, pienso en Montaigne, que de haber vivido en estos tiempos, seguramente habría pensado como yo, porque montar en moto, sin duda alguna, es aprender a morir.