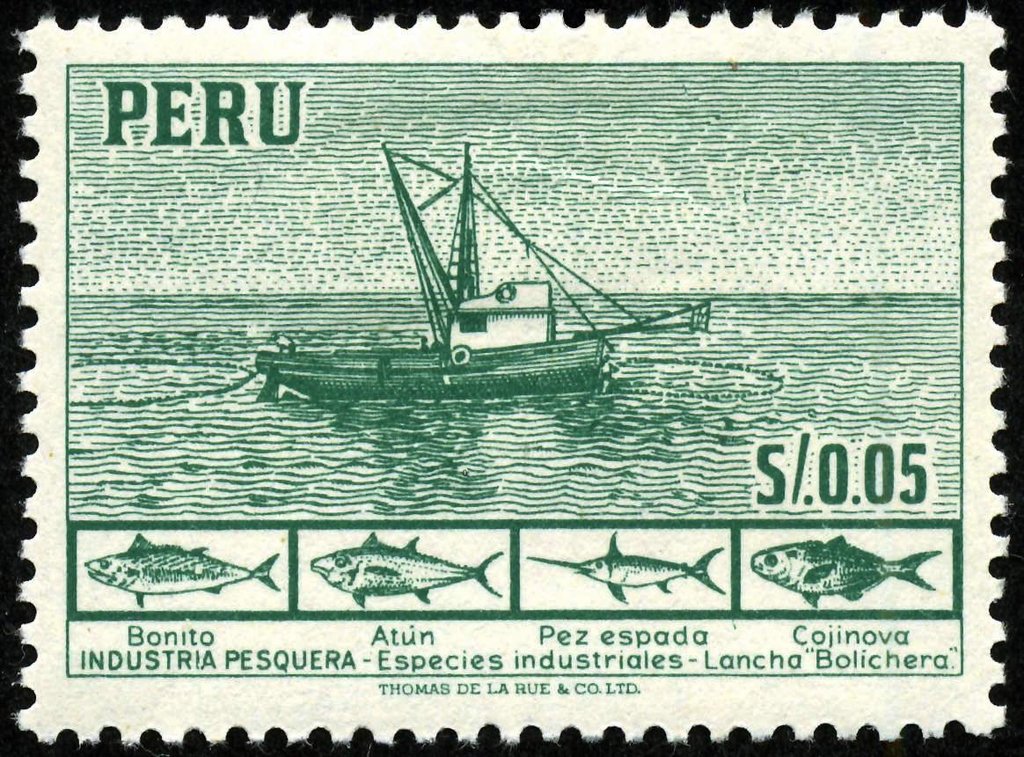—Esto es lo mejor de estos eventos, beber. ¡Esto es el verdadero networking! —me dijo Bruno, riendo en voz alta, tomando un sorbo de su vino blanco Godello.
La conferencia había acabado hace unos minutos; todos aplaudieron y salieron a degustar los bocaditos y beberse las copas, concentradísimos en poner su mejor cara y hacer contactos.
Bruno, sin importarle ningún tipo de protocolo, caminó rápidamente hacia una de las mesas donde sirven el trago.
—Me da dos copas, de vino blanco —dijo, muy suelto, a la camarera.
Lo agradecí, pues a mí me aburrían tremendamente los espacios tan formales y acartonados. Y, la verdad, es que andaba con ganas de emborracharme.
Teníamos un tiempo sin vernos. Nos habíamos perdido la pista luego de que dejamos de trabajar juntos en la cafetería. Bruno era el más amable con los clientes y el que mejor hacía el trabajo. Hasta que un día decidió renunciar, no entendí por qué. Luego me enteré de que se había puesto de novio con un muchacho rubio que vivía en Boadilla del Monte y se había mudado a su piso.
Pensé que le estaba yendo bien y que ya no volvería a verlo. Eso pasa muchas veces con las personas que están felices: se alejan y uno tiene que entenderlo.
Por eso, quizás, me sorprendió tanto cuando me escribió aquella mañana y me dijo que un conocido ilustrador francés daba una conferencia. Él sabía de mi sueño de ser dibujante, y aunque no le interesara realmente el tema, me dijo que, si yo quería, con mucho gusto podríamos ir juntos. A Bruno lo que le gustaba era escribir. Eso sí que me lo había contado.
—Podremos beber y emborracharnos gratis —dijo.
Yo me reí, pero creí que algo no debía de estar bien en su vida para buscarme así, luego de tantos meses. Por supuesto, no se lo dije. ¿Cómo le iba a decir algo así?
***
El auditorio de la Complutense estaba lleno. Hasta entonces no había estado dentro de una universidad. Cuando terminé el colegio, intenté estudiar, pero empezó la crisis y mis padres perdieron su trabajo. Regresaron a Perú y yo me quedé trabajando en un call center y luego en la cafetería. A pesar de que lo intenté, tampoco me alcanzaron las notas para ingresar a una universidad pública. Mis padres ya no volvieron, se quedaron en la playa chiclayana donde crecieron.
Bruno tendría unos tres años en Madrid. Se había aburrido de la vida en el desierto, en la frontera norte de México. Y, a decir verdad, los Estados Unidos le parecían tan insoportables. Que los gringos se vayan a chingar a su madre, repetía alegre cada vez que se emborrachaba.
Esta vez, sin embargo, estaba menos gracioso que de costumbre. Tampoco quería meterme en su vida como para preguntarle qué le sucedía.
Bruno era flaco, atlético, tenía la cara alargada y muchos tatuajes. Nunca conté cuántos, pero debían de ser unos doce. Quizás algunos más.
Uno era de una medusa enorme, en el hombro. Otro a la altura del esternón que a mí me gustaba, era de una calavera mexicana, creo que la llamaban calaca, o algo así.
—¿Cómo va todo? —le pregunté, por decir algo.
—Va, va… va —dijo, sorbiendo otra copa de vino—. Ya sabes cómo es, intento buscar trabajo en lo mío.
Bruno había trabajado como periodista en su país y aquí no había conseguido ningún trabajo de su oficio.
—¿Y hay? —le pregunté.
—No les importa todo lo que he hecho allá a estos cabrones.
***
Bruno se terminó su copa y pidió otra más. Cuando regresó, me miró con ojos tristes.
—Me he peleado con Rafa, eso también pasa.
—Te entiendo —le dije. No sabía cómo preguntarle por qué habían discutido. Pero él se me adelantó.
—El muy cabrón cree que no me esfuerzo en buscar trabajo, pero le repito que a nadie le importa lo que hice allá ¡A nadie!
Nunca lo había visto tan molesto. Las noches en que lo seguía, ebrio y alegre, por las calles atiborradas de Chueca, Bruno siempre parecía el hombre más feliz sobre la tierra.
Recuerdo una de las noches, en que se subió a una de las barras en una discoteca, y bailó y cantó una canción de Ladilla Rusa. Creo que era la del niño de Mi Pobre Angelito.
Me gustaba ese lugar: la iluminación roja, exagerada, divertida.
Ahora, en cambio, en la Complutense, Bruno sorbía su copa y no decía nada.
—¿Estás escribiendo algo? —le pregunté, por cambiar el tema.
—Sí, es una película sobre algo que me pasó con mi padre.
***
La verdad no recuerdo el relato exacto que me contó, pero cuando llegué a casa, borrachísimo, por alguna razón, prendí la computadora y me puse a escribir. Sentía que debía hacerlo.
Yo nunca escribo, pero el relato me había impresionado y creí que valdría la pena dibujarlo después.
Esto fue lo que escribí. Todavía no he podido editarlo:
Bruno tiene 13 años. Su padre conduce una pick-up Ford color hueso. Esa mañana, llegó con su padre a la casa después de comprar algunas cosas en el mercado. Es una casa de dos pisos, construida en madera fuerte, una mezcla de cedro y alerces. Sus padres tienen un negocio de alquiler de camionetas. Viven en una zona próspera, con muchos negocios alrededor, pero a Bruno la vida en el desierto no le gusta. Le parece tan odioso, monótono. De niño nunca entendía a los turistas que querían conocer el desierto. ¿Quién quisiera conocer algo así?
Cuando llegaron a casa, el Batute los saluda moviendo la cola. Es un perro viejo y mestizo, blanco con manchas negras. Bruno corre y abraza al Batute. Lo besa.
El padre le dice a Bruno que suba a la camioneta y que traiga al Batute. Sabía lo que iba a ocurrir, pero siente que no puede hacer nada. Tiene miedo.
Una noche antes, su padre se había quejado de que el perro ya estaba demasiado viejo y no ladraba a quien llegara a la casa, que paraba durmiendo y era un gasto innecesario.
—Todos, en esta casa, deben poner trabajo o dinero y el Batute está viviendo de gratis, ya no cuida una mierda —dijo mascando su comida. No recuerdo el nombre del plato.
Bruno intentó no hacerle caso. Su padre, siempre que llegaba molesto a casa, solía agarrárselas con lo que primero que se le viniera a la cabeza. Esa noche, más bien, agradeció que no fuera con él.
Pero, por la mañana, cuando volvieron a casa, y le dijo que suba de vuelta a la camioneta y que lo haga con el Batute, entendió lo que estaba por ocurrir. Sin saber por qué obedeció por inercia, puso a su perro en la tolva y se sentó al lado de su padre, en el asiento del copiloto.
Su padre empezó a manejar y a repetir lo mismo que la noche anterior: que el dinero no alcanzaba y que nadie en la casa debía vivir de gratis. Que el Batute había sido un buen perro, pero ya está, era la ley de la vida, y la ley de la vida es que nadie debe afectar que los demás sobrevivan, que ya no les alcanzaba el dinero para costear al perro, y menos a un perro enfermo, que seguro habría que llevarlo al veterinario, y que su madre iba a querer que él corra con los gastos. Le dijo que esto debía quedar entre ellos dos.
Bruno, asustadísimo, asintió con la cabeza. El padre repitió: entre los dos. Y le hizo la seña de que se tape la boca.
El desierto le gustaba menos que nunca, la camioneta levantaba una ventisca de polvo sucio mientras avanzaba.
—Aquí está bien —le dijo su padre—. Ábrele la tolva, hijo.
Bruno no se movió.
—Carajo, que le abras la tolva y lo bajes.
Bruno se quedó inmóvil.
—Muévete ya.
El padre se paró de su asiento, bajó, abrió la tolva de un portazo que sonó como un eco del infierno en el desierto vacío.
Bruno no volteó a ver. No podía.
Escuchó a su padre caminar hacia el Batute, agarrándolo del pescuezo, dejándolo en el suelo y volviendo veloz hacia el asiento.
Luego subió a su lado.
La camioneta arrancó. El Batute ladraba, desesperado.
Sus ladridos retumbaban en todos lados, incluso cuando ya habría sido imposible escucharlos. De regreso a casa, ninguno de los dos dijo nada. Bruno evitó mirar a los ojos a su padre. Por la noche todavía creía escuchar al perro ladrar.
***
Cuando Bruno terminó de contarlo, se sirvió otra copa de vino blanco frío. La tomó rápidamente. Yo solo lo miraba.
—Es una buena historia, ¿no?
Asentí. Me sorprendió que la defina así, con tanta distancia. Pensé que quizás estaba siendo profesional, un escritor, de verdad.
Un escritor en serio.
—La voy a escribir y ojalá me gane algún premio. Me vendría bien. Quizás eso cambie todo —me dijo Bruno.
Sentí que quería decir algo más, pero se quedó callado. Hubo algo en sus ojos que contenía todo lo que yo esperaba que me debía decir, pero no tengo idea cómo explicarlo.
—¿No volviste a ver al Batute? —le pregunté.
—Nunca. Y cuando me fui de casa, tampoco volví a ver a mi padre. Sé que murió ayer, mi mamá me lo contó —
Ahora que lo pienso: debí decir algo, pero me quedé callado. Me hubiera gustado preguntarle si alguna vez le contó a su madre la historia del Batute. Aunque supongo que no.