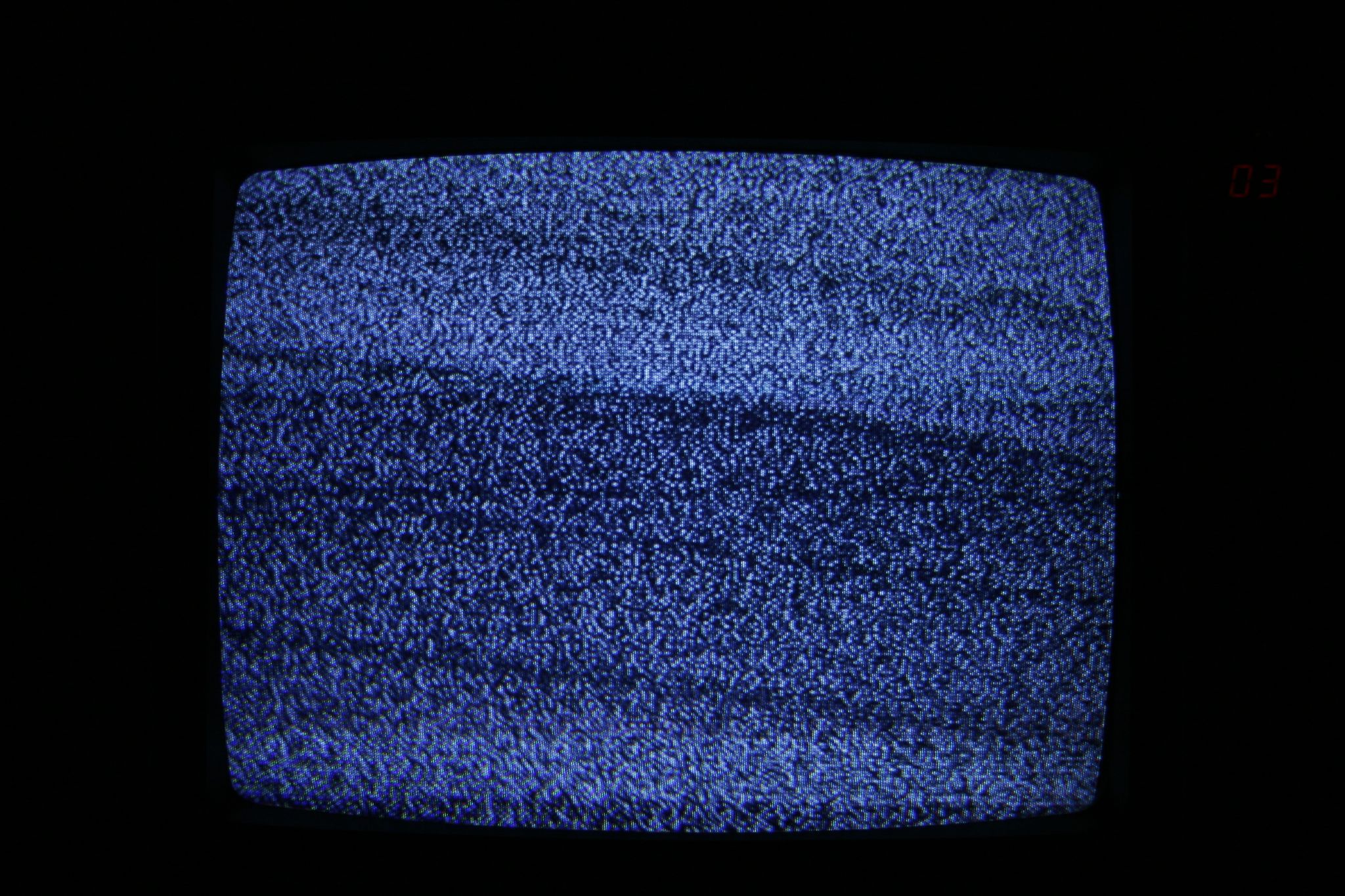Yo soy un vicio más, en la gente soy un vicio más.
Contále a tu mamá.
Ella también tiene el vicio.
Carlos Alberto García
Mi jornada laboral comienza oficialmente a las tres de la tarde, pero a las ocho y media de la mañana mi pareja me despierta y se despide para ir a trabajar. Tan pronto la escucho salir, extiendo una mano hacia la mesita de noche y busco con el tacto –mi único aliado cuando no tengo las gafas puestas– el paquete de tabaco para liar Flandria Golden Blend Virginia. En esta ocasión, la advertencia dice que fumar obstruye las arterias, frase que acompaña la imagen de un hombre en calzoncillos que, apoyado en su única pierna, muestra –o acaso presume– su muslo izquierdo amputado, una imagen que me recuerda la prosaica cabeza del Hombre Elefante.
Me incorporo y apoyo sobre mis muslos –los que todavía poseo– el paquete de tabaco y el de filtros Slim marca OCB que compré en un alimentación. Me lío un tabaquito y lo enciendo con una calada honda. La primera del día, la primera de muchas. Me quedo en la cama, así, con el cigarrillo elevado a la altura de la nariz, la mano izquierda bajo la axila y el humo lejos de las cobijas, que prefiero no ensolvar. Una hora entera, una hora en la que fumo cigarrillo tras cigarrillo y los voy aplastando, uno por uno, en el cenicero que descansa sobre la tapa de Los Nuevos, la más reciente novela de Pedro Mairal.
A eso de las diez de la mañana me levanto y voy a la cocina con el cenicero en la mano y un cigarrillo todavía humeante sostenido en el picho del borde. El picho –o los pichitos– es un neologismo que inventé para nombrar esos pequeños huequitos que tienen los ceniceros, normalmente dispuestos de forma simétrica alrededor de su circunferencia, y que sirven para sostener el pucho. Mientras me preparo el desayuno, y posteriormente, mientras ingiero el primer alimento del día, mantengo el cenicero al alcance de la mano, depositando en él las cenizas de los cigarrillos que desaparecen al ritmo de mis inhalaciones.
Fumo también mientras me ejercito: todos los días hago cuarenta y cinco minutos de aeróbicos en el centro de la sala, con el cigarrillo colgado de los labios, trazando en el aire, como una batuta cancerosa, las formas que dibujan mis saltos, mis sentadillas y mis estiramientos. A veces pienso que esa imagen –la de un hombre como yo, que roza sus treinta y hace aeróbicos como excusa para persistir en sus vicios– sería digna de una novela de John Kennedy Toole en la que los necios son conjurados. En los parlantes del tornamesa suenan canciones de mi juventud: el rock y el metal que me acompañaban en las rutas del colegio ahora son mi motivación para saltar más alto, bajar más bajo o resistir unos segundos más tocándome los dedos de los pies.
Termino de ejercitarme, me tomo un café con leche y voy directo al baño. El refrán se materializa a la perfección: “café y cigarro, muñeco de barro”. En mi caso es una cagadita explosiva que me provoca la mezcla entre cafeína y nicotina, sin falta, y que, a decir verdad, mantiene en orden –y en una consistencia admirable– mi metabolismo. Cuando el cuerpo termina de hacer su trabajo, ni siquiera me subo los pantalones: voy directo a ducharme. Solo cuando me baño paro de fumar, aunque suelo llevar conmigo el cenicero con un cigarrillo encendido, que se mezcla con el vapor del agua y crea un ambiente de sauna nicotinoso. Al salir, ese vapor se esparce por la habitación e impregna todo de un hedor dulzón, amargo y penetrante, casi terroso, que se adhiere fácilmente a los rincones del techo y a las uniones entre los zócalos y el suelo.
Me visto: la ropa limpia me concede un olor nuevo, un olor que es aniquilado tan pronto me siento frente al escritorio a trabajar. Porque mi trabajo consiste en eso: en fumar y fumar y fumar mientras escribo guiones que serán leídos y locutados por un actor de televisión de segunda, la cara invisible de un show financiado por un neobanco colombiano, para quienes trabajo mientras fumo cigarro tras cigarro tras cigarro. Esta semana debo entregar el guion de un episodio sobre tiempo en pantallas, de lo cual he escrito hasta ahora:
Las pantallas han cambiado radicalmente nuestra manera de vivir: reconfiguraron nuestro trabajo, nuestro ocio y nuestra atención. Alteraron además la forma en que consumimos nuestros tiempos libres, ocupando cada instante con estímulos, notificaciones y entretenimiento hasta el punto en que hemos perdido nuestro derecho a aburrirnos. Al mismo tiempo, han introducido nuevas maneras de vigilar, medir y comercializar nuestras conductas.
Son ocho horas de eso, ocho horas de consumo legítimo de cigarrillo mientras trabajo, porque como estoy siendo productivo, como ese tabaco genera riquezas y convierte lo inmaterial en material, ese tabaco sí que está bien visto por la sociedad. Ocho horas durante las cuales, a veces, me prendo un cigarrillo más, porque soy fumador ocasional y entonces en mi boca ya no hay uno, sino dos cigarrillos que me ayudan con las ideas y las palabras que me permiten pagar la renta y poner comida sobre la mesa.
Cuando me agendan alguna reunión con un compañero de trabajo, aprovecho para preparar el almuerzo. Nos conectamos y ellos también hacen lo mismo que yo: fuman del otro lado de la llamada mientras me ven cocinar, fumar y organizar en tapers los almuerzos que mi pareja se llevará mañana y pasado mañana a la oficina. Sentado en el comedor, intercalo cubiertos, bebida y cigarrillo, porque fumo para no aburrirme mientras como. Y tras esto, otro café con su respectivo tabaquito y de nuevo a trabajar.
Ya en 2018, un estudio de Nielsen mostraba que los adultos estadounidenses pasaban más de once horas al día frente a algún tipo de pantalla. La proyección era imparable: para 2020, se estimaba que habría más de 50.000 millones de dispositivos conectados entre teléfonos, relojes, autos, electrodomésticos, aviones, y ahora hasta en espejos –un pleonasmo obsceno de lo que podría ser considerada la primera pantalla de la historia–.
Mi pareja llega de la oficina a eso de las seis y media de la tarde. Es sonidista y trabaja en posproducción audiovisual. Suele llegar con los oídos y los ojos cansados. Ella trabaja como yo: fumando indistintamente, salvo los días de rodaje, cuando hace de sonido directo. Con su llegada, apago el pucho que me estoy fumando y corro a saludarla. Le doy un abrazo ahumado, un beso con sabor a alquitrán, y vuelvo al escritorio a seguir con el laburo. Ella se cambia de ropa y se recuesta en el sofá. Me pide que le acerque el paquete de Golden Blend Virginia y se lía también un tabaquito, con el que se acuesta a fumar de lado, con una almohada entre las piernas y un ojo cerradito para que el humo no la moleste en su ascenso.
En 2024 se vendieron aproximadamente 1.24 mil millones de smartphones a nivel global, que se suman a los más de 6.9 mil millones que están activos en el mundo. Solo en Estados Unidos, durante el 2023 los usuarios transmitieron 21 millones de años de contenido en plataformas de streaming como HBO, Netflix y Disney+, cifra que revela hasta qué punto las pantallas nos atrapan y modelan nuestra experiencia del tiempo y del mundo.
Como ya he dicho, a las ocho de la noche termino de trabajar. Es entonces cuando cenamos juntos. Fue ella quien me enseñó ese mal hábito de fumar mientras comemos, y suele ser ella quien, sentados en la mesa, me dice que le arme un tabaquito para compartirlo entre los dos. Así lo hacemos mientras comemos, sin decirnos nada, hasta dejar los platos vacíos, todas las noches, en un silencio que expone el idioma de nuestras respiraciones. Metemos los trastes sucios en el lavavajillas y organizamos juntos la cocina. Concluida la faena, decidimos entre varias posibilidades: echarnos en el sofá a seguir fumando juntos; jugar algún juego de mesa, entre los muchos que hemos ido acumulando; o irnos directo a la cama a leer.
Sea cual sea la opción que escojamos, antes de acostarnos a dormir –mientras nos empijamamos, nos lavamos la carita y nos cepillamos los dientes– cada uno se fuma un penúltimo cigarrillo. Al escupir en el lavamanos, la espuma sale amarillenta, o mejor dicho, del mismo color mostaza/marrón que tiñe el lado de los filtros que hace contacto con los labios. Ya entre las cobijas, procuramos leer un par de capítulos de la novela de Pedro Mairal, momento en el cual ninguno de los dos fuma. Pero tan pronto concluimos la lectura, cerramos el libro, nos liamos un último tabaquito, uno para cada uno, y apagamos las lámparas de nuestras respectivas mesitas de noche.
Sumidos en la oscuridad casi absoluta de la habitación, nos acostamos dándonos la cara y cada uno enciende el último cigarrillo del día. Con cada inhalación, esa luz cálida en la punta del pucho ilumina nuestros rostros, que poco a poco van cediendo al cansancio acumulado, arrullados por la fumadera de la anciana que vive del otro lado de la pared, que de lo sorda que es, no se da cuenta de que gime y hace ruido cada vez que fuma, cosa que hace hasta más o menos las dos de la mañana. Un cenicero, colocado estratégicamente entre ambas almohadas, recibe las cuscas de nuestros últimos cigarrillos. Es entonces cuando cada uno se da la vuelta para quedarse dormido, dándonos mutuamente la espalda. De entre las almohadas salen dos hilitos de humo que hacen de soga para amarrar nuestros sueños; su olor tenue nos ayuda a quedarnos dormidos.